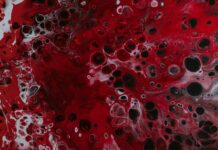Por octava ocasión fueron los puercos a buscarlo al cuarto que renta en un séptimo piso en las inmediaciones de la universidad. Desde entonces no se ha sabido nada de él. Algunos dicen que se lo cargó la chingada. Pero yo digo que eso es imposible, que no por nada es El Topo, pese a tener irónicamente su madriguera en las alturas.
Algunos, me incluyo entre ellos, consideran a Enrique Quesada una especie de héroe, no obstante, él se ve más como un guardián de la memoria. Uno que busca pelear contra el olvido sistemático y salvaguardar las ignoradas experiencias individuales y colectivas que, extraoficialmente, forman parte de la historia.
Eso sí, para nada abogo por su inocencia y de una vez lo aclaro: es culpable; yo no callo ni olvido ni perdono, suele responder a sus retractores.
No debe su mote, como la mayoría piensa, a los botellones que usa como lentes ni a sus enormes incisivos centrales, sino a su labor mnemónica. Pero, ¿qué hace exactamente un topo? A muy grandes rasgos, escurrirse entre los resquicios existentes entre el capitalismo, el clasismo y el racismo; escarbar a profundidad, a fin de recuperar y preservar lo que la mayoría suele ignorar. Y digo ignorar porque la gente no olvida realmente, sino que se hace güey porque «no es de su incumbencia».
Es comprensible, uno tiene suficiente con los propios problemas, me dijo el Topo una vez. El problema radica en creer que se es ajeno al resto, en que verdaderamente se puede huir de la violencia. Quizá la gente ya no reconoce la violencia, por lo que no sólo hay que abrirles los ojos, sino el corazón. Y yo pensé que no hace falta abrirles el corazón, pues entre tantas desapariciones, tanto feminicidio, tanto levantón, tanto asalto, tanto narco, tanta segregación… está más que partido.
Hoy lo soñé. Estaba acostado en el Edén, de pronto aparecía y decía: «Rayo, hay que despertarlos de su ensimismamiento. ¡No podemos solos! No lo olvides, el silencio también es una violencia». Entonces desperté y lloré.